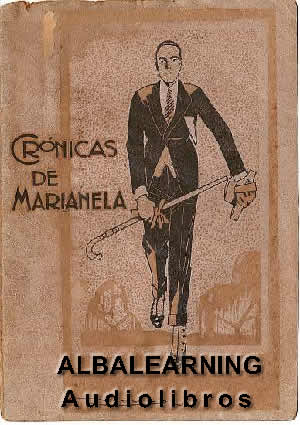"La moda y el diablo"
[ Descargar archivo mp3 ] 20:36
Música: Kern/Jarrett - Don't ever leave me
Gracias a Dios y a la actividad inteligente de mi marido gozo la dicha del ocio para poder cultivar un poco mi espíritu con lecturas amenas y divagaciones estéticas. El ocio es la primera condición para poder disfrutar de las manifestaciones artísticas. Sin abandonar mis obligaciones sociales y mundanas—visitas, tertulias, juntas de caridad, bailes, saraos, funerales, bodas—consagro la mayor parte del tiempo a la lectura. Mi mayor placer es poner mi pobre espíritu en contacto con los espíritus excepcionales, sintiendo cómo ellos dotan de alas al mío con sus nobles pensamientos y elevada emoción, produciéndome algo así como la gloria del vuelo y hendiendo con su auxilio las zonas inexploradas de la conciencia y del alma. El escribir es una actividad reciente en mí. Ya lo habréis notado por lo endeble y desmañado de mi estilo, por su falta de elegancia y de precisión, por su pobre ideológica y por esas fallas de sintaxis que se observan siempre en la prosa femenina por esmerada que haya sido nuestra educación. La sintaxis enseña a coordinar y unir las palabras para formar oraciones y expresar conceptos. Pero como el espíritu de la mujer es por condición ingénita un poco incoordinable y caótico, sus maneras de expresión, tendientes al charloteo, a imitación del grifo suelto, se rebela a la sintaxis que es la disciplina del discurso. Hartas disciplinas de hecho y de derecho tenemos las mujeres para someternos también a ésta de la gramática. Nuestra única libertad en el mundo es la sintáctica. Y conste que no soy feminista. Pero de esto hablaremos otro día. Decía que mis mayores delectaciones están en la lectura. Mis autores predilectos son aquellos escritores mixtos de poetas y filósofos, en quienes existe cierta armonía y un ponderado equilibrio entre las emociones del corazón y el vuelo de la mente. No gusto de los exclusivamente poetas, porque en ellos todo es exageración y fantasmagoría; ni de los exclusivamente filósofos, constructores de sistemas, para cuya comprensión, además de carecer de cultura, no alcanzan las débiles luces naturales de mi entendimiento. ¿Y a qué viene todo esto? Todo esto viene a cuento de que el otro día estaba leyendo una comedia de Shakespeare. Me gusta mucho más leer al glorioso cisne del Avon que oir sus obras en el teatro, pues las acotaciones del texto suelen tener un interés crítico y poético extraordinario. Gústanme también mucho más sus comedias, tan graciosas, tan espirituales, que sus dramas, tan rudos y tan sombríos, con pasiones tan violentas y protervas que parece no cupieran en el frágil vaso de la naturaleza humana. Pues bien: leyendo una comedia de Shakespeare toparon mis ojos con esta frase: «La mujer es un manjar de los dioses cuando no lo adereza el diablo». Quedéme suspensa y cavilosa. ¿Quién será este diablo aderezador? Ya sabéis que el gran poeta inglés se expresa siempre en una forma cortante y misteriosa. Su fuerza, más que en lo que dice, está en lo que sugiere. Sus frases nos sumergen en la meditación y el ensueño; nos llevan lejos, lejos, más allá de todos los horizontes visibles. Bueno; yo no sé expresar bien esto, pues pertenece a honduras de la vida en cuyos bordes mi pobre cabecita sufre vértigos y mareos. Para esclarecer los oscuros conceptos del poeta hay en Londres diversas sociedades y cenáculos que discuten incesantemente lo que quiso decir en tal o cual pasaje de sus obras. Ignoro si los exégetas de Londres habrán logrado averiguar cuál es el diablo aderezador que impide algunas veces el que sea la mujer un manjar de los dioses. Pensando, pensando, pensando—no sé si con acierto, pues a veces se acierta menos cuanto más se piensa—yo creo haber llegado a descubrir el diablo aderezador a que se refiere Shakespeare. Este diablo es la moda. No me cabe duda: la moda surge de las inspiraciones del diablo. Por lo instable, proteica y multiforme, por su eterna inquietud y constante mudanza en hechura y colores, la moda es cosa del mismo diablo, personaje igualmente voluble, tornadizo, trasformista, desfigurado y quimérico. ¿Quién sino el diablo pudo inspirar el miriñaque, el polisón y, últimamente, sin ir más lejos, las faldas trabadas que nos obligaban a un pasito de paloma, menudo, corto, sutil, deslizado? El miriñaque, con su ruedo de ballestas y flejes, con su amplia circunferencia, era un atavío absurdo, es decir, nos parece ahora extravagante, pues en su época era natural, lógico y aun estético, porque el uso y la costumbre forman una segunda naturaleza. El hábito hace que la locura sea razonable. Dentro del miriñaque el cuerpo iba suelto, desabrigado, como dentro de una nube. Y nuestras abuelas no sentían los estremecimientos que produce el aire al calar nuestros huesos. El diablo de la moda las hacía resistentes al frío, al viento colado, a la intemperie; porque el diablo, junto con un traje para congelarnos, nos da la calefacción del orgullo, de la satisfacción, del íntimo contentamiento de ir peripuestas con arreglo a los últimos cánones y pragmáticas del lujo. Vino después el polisón, ese promontorio colocado donde la espalda cambia de nombre, aditamento fantástico, incómodo, grotesco, ocurrencia, en fin, del mismo demonio, pero que también pareció muy natural, muy lógico y muy estético en su época. Y, sin duda, tanto el miriñaque como el polisón tuvieron en su tiempo algo que los hacía atractivos y graciosos, algo seductor, insinuante, cautivador. La prueba está en que nuestros abuelos asocian al miriñaque la evocación de su amor; y nuestros padres, al recordar sus cuitas y congojas amatorias, mezclan también a sus memorias el absurdo polisón. Nuestros mismos maridos guardan la imagen de nuestras faldas trabadas y nuestro pasito de palomas, asociando el aire de nuestras figuras a las horas que con mayor intensidad anhelaron la mirada afectiva de nuestros ojos y los latidos de nuestro corazón. Y es que, en el fondo, el diablo anda siempre en el atavío femenino; unas veces en forma de falda trabada, otras en forma de polisón y otras en el ruedo del miriñaque. Pero siempre es el mismo diablo; no hace más que trasformarse. Con estas trasformaciones el diablo se divierte y el mundo también. Y, en realidad, aunque la mudanza sea visible, las modas nunca desaparecen del todo: unas viven en la memoria de los viejos; otras en el recuerdo de las gentes maduras: las últimas en nuestro gusto. El fin de todas es el mismo: irán a los museos, mientras las generaciones que las usaron yacen en la eternidad, para dejar paso a otros usos, a otras trasformaciones, a otros gustos y a otros atavíos. La moda trata de corregir la naturaleza, de trasformar o desfigurar el cuerpo, que es obra de Dios. He aquí otro indicio de que la moda es inspiración del ángel rebelde, del diablo. Y este empeño luciferino de corregir la obra divina en sus líneas fundamentales es muy antiguo. Ya Calderón de la Barca lo advierte en su «Eco y Narciso».
—Pues ¿hay usos en los talles? —Sí; yo me acuerdo haber visto Usarse un año a los pechos, Y otro año a los tobillos; Y esto no es mucho, que en fin, Consistía en los vestidos. Por las modas pasadas, que sólo existen ya en los museos, advertimos que el propósito al implantarlas no fué la perfección, ni la comodidad, ni la gracia, sino lo caprichoso, lo mudable, fantástico y extravagante. Sin embargo, la adopción fué general en el mundo femenino. Ello se debe a que la moda es para la mujer como una segunda religión. Y el fanatismo en esta segunda religión se manifiesta en llevar la moda a sus términos más exagerados. Si se trata del miriñaque, darle más ruedo y amplitud que nadie; si del polisón, abultarlo más que las demás; si de la falda trabada, convertirla en manea. Así la moda va, poco a poco, por contagio, exagerándose, hasta que muere por sus propios excesos. La psicología de estas exageraciones reside en que no queremos pasar inadvertidas. Las mujeres nos ofendemos cuando nos miran mucho; pero nos ofendemos mucho más no mirándonos nada. Por aquí también anda el diablo en su doble forma de coquetería y soberbia. El tema es muy vasto y abarca otros horizontes de crítica, fuera de la crítica al diablo, que yo no puedo tratar por mi escasez de conocimientos y limitada penetración. Entre estos aspectos está el económico. La constante variación de las modas parece que se relaciona con la crematística o arte de negociar. El otro día, leyendo un librito de anécdotas de Chamfort, referentes casi todas a la vida de Versalles, en los días de mayor esplendor mundano, encontré esta frase: «El cambio de las modas es una contribución que la industria del pobre impone a la vanidad del rico». Despréndese de este concepto que las mutaciones calidoscópicas de la moda están movidas por el anhelo utilitario del pobre. De aquí se deduce también que nuestros atavíos son obra de la fantasía del proletariado de aguja, y no fruto de nuestro propio espíritu creador ni de nuestro gusto estético. Así, pues, la responsabilidad de los adefesios en los atavíos que cubren a la burguesía femenina corresponde al pueblo que labora en los talleres de confección y al diablo que anda suelto por muestrarios y escaparates. Bueno es que lo tengan en cuenta los filósofos que tratan el problema social. He consultado con mi marido el concepto económico de Chamfort sobre las modas. Mi marido, especialista, como sabéis, en la ornitología noctívaga de nuestras pampas, posee también vasta cultura en otras ramas del conocimiento humano, además de un buen juicio y un equilibrio fuera de toda ponderación. Es una gloria estar unida a un hombre tan inteligente. Quizá sea ministro de Agricultura en la próxima situación. Le sobran méritos para ello. Además, debo recordar aquí, por lo que pueda influir, que estuvo en el Parque. Bueno: pues mi marido me ha dicho que existe otro filósofo (se me ha olvidado el nombre) que retruca a Chamfort, diciendo que «las modas son el medio de que se vale el rico para alimentar al pobre». El concepto es diametralmente opuesto, y yo no sé cuál de los dos será el exacto. Mi marido, que es algo burlón, un ironista, un poco dado al titeo filosófico, que es la sal de la reflexión, dice que da lo mismo que tenga razón Chamfort o el otro, o ninguno de los dos. Y añade el muy tuno que la cuestión «fundamental» es que yo esté linda, sea cual fuere la filosofía de la moda... |