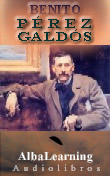
1
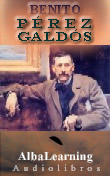 |
1
|
| Biografía de Benito Pérez Galdós en Wikipedia | |
| [ Descargar archivo mp3 ] | ||||
| Torquemada en la hoguera |
| <<< | 1 | >>> |
- I - Voy a contar cómo fue al quemadero el inhumano que tantas vidas infelices consumió en llamas; que a unos les traspasó los hígados con un hierro candente; a otros les puso en cazuela bien mechados, y a los demás los achicharró por partes, a fuego lento, con rebuscada y metódica saña. Voy a contar cómo vino el fiero sayón a ser víctima; cómo los odios que provocó se le volvieron lástima, y las nubes de maldiciones arrojaron sobre él lluvia de piedad; caso patético, caso muy ejemplar, señores, digno de contarse para enseñanza de todos, aviso de condenados y escarmiento de inquisidores. Mis amigos conocen ya, por lo que de él se me antojó referirles, a D. Francisco Torquemada, a quien algunos historiadores inéditos de estos tiempos llaman Torquemada el Peor. ¡Ay de mis buenos lectores si conocen al implacable fogonero de vidas y haciendas por tratos de otra clase, no tan sin malicia, no tan desinteresados como estas inocentes relaciones entre narrador y lector! Porque si han tenido algo que ver con él en cosa de más cuenta; si le han ido a pedir socorro en las pataletas de la agonía pecuniaria, más les valiera encomendarse a Dios y dejarse morir. Es Torquemada el habilitado de aquel infierno en que fenecen desnudos y fritos los deudores; hombres de más necesidades que posibles; empleados con más hijos que sueldo; otros ávidos de la nómina tras larga cesantía; militares trasladados de residencia, con familión y suegra por añadidura; personajes de flaco espíritu, poseedores de un buen destino, pero con la carcoma de una mujercita que da tés y empeña el verbo para comprar las pastas; viudas lloronas que cobran el Montepío civil o militar y se ven en mil apuros; sujetos diversos que no aciertan a resolver el problema aritmético en que se funda la existencia social, y otros muy perdidos, muy faltones, muy destornillados de cabeza o rasos de moral, tramposos y embusteros. Pues todos estos, el bueno y el malo, el desgraciado y el pillo, cada uno por su arte propio, pero siempre con su sangre y sus huesos, le amasaron al sucio de Torquemada una fortunita que ya la quisieran muchos que se dan lustre en Madrid, muy estirados de guantes, estrenando ropa en todas las estaciones y preguntando como quien no pregunta nada: «Diga usted, ¿a cómo han quedado hoy los fondos?» El año de la Revolución, compró Torquemada una casa de corredor en la calle de San Blas, con vuelta a la de la Leche; finca bien aprovechada, con veinticuatro habitacioncitas, que daban, descontando insolvencias inevitables, reparaciones, contribución, etc., una renta de mil trescientos reales al mes, equivalente a un siete o siete y medio por ciento del capital. Todos los domingos se personaba en ella mi D. Francisco para hacer la cobranza, los recibos en una mano, en otra el bastón con puño de asta de ciervo, y los pobres inquilinos que tenían la desgracia de no poder ser puntuales andaban desde el sábado por la tarde con el estómago descompuesto, porque la adusta cara, el carácter férreo del propietario, no concordaban con la idea que tenemos del día de fiesta, del día del Señor, todo descanso y alegría. El año de la Restauración ya había duplicado Torquemada la pella con que le cogió la gloriosa, y el radical cambio político proporcionole bonitos préstamos y anticipos. Situación nueva, nómina fresca, pagas saneadas, negocio limpio. Los gobernadores flamantes que tenían que hacerse ropa, los funcionarios diversos que salían de la obscuridad famélicos le hicieron un buen agosto. Toda la época de los conservadores fue regularcita, como que éstos le daban juego con las esplendideces propias de la dominación, y los liberales también, con sus ansias y necesidades no satisfechos. Al entrar en el Gobierno, en 1881, los que tanto tiempo estuvieron sin catarlo, otra vez Torquemada en alza: préstamos de lo fino, adelantos de lo gordo, y vamos viviendo. Total, que ya le estaba echando el ojo a otra casa, no de corredor, sino de buena vecindad, casi nueva, bien acondicionada para inquilinos modestos, y que si no rentaba más que un tres y medio a todo tirar, en cambio su administración y cobranza no darían las jaquecas de la cansada finca dominguera. Todo iba como una seda para aquella feroz hormiga, cuando de súbito le afligió el cielo con tremenda desgracia: se murió su mujer. Perdónenme mis lectores si les doy la noticia sin la preparación conveniente, pues sé que apreciaban a doña Silvia, como la apreciábamos todos los que tuvimos el honor de tratarla y conocíamos sus excelentes prendas y circunstancias. Falleció de cólico miserere, y he de decir, en aplauso a Torquemada, que no se omitió gasto de médico y botica para salvarle la vida a la pobre señora. Esta pérdida fue un golpe cruel para D. Francisco, pues habiendo vivido el matrimonio en santa y laboriosa paz durante más de cuatro lustros, los caracteres de ambos cónyuges se habían compenetrado de un modo perfecto, llegando a ser ella otro él, y él como cifra y refundición de ambos. Doña Silvia no sólo gobernaba la casa con magistral economía, sino que asesoraba a su pariente en los negocios difíciles, auxiliándole con sus luces y su experiencia para el préstamo. Ella defendiendo el céntimo en casa para que no se fuera a la calle, y él barriendo para adentro a fin de traer todo lo que pasara, formaron un matrimonio sin desperdicio, pareja que podría servir de modelo a cuantas hormigas hay debajo de la tierra y encima de ella. Estuvo Torquemada el Peor, los primeros días de su viudez sin saber lo que le pasaba, dudando que pudiera sobrevivir a su cara mitad. Púsose más amarillo de lo que comúnmente estaba, y le salieron algunas canas en el pelo y en la perilla. Pero el tiempo cumplió, como suele cumplir siempre, endulzando lo amargo, limando con insensible diente las asperezas de la vida, y aunque el recuerdo de su esposa no se extinguió en el alma del usurero, el dolor hubo de calmarse; los días fueron perdiendo lentamente su fúnebre tristeza; despejose el sol del alma, iluminando de nuevo las variadas combinaciones numéricas que en ella había, los negocios distrajeron al aburrido negociante, y a los dos años, Torquemada parecía consolado; pero, entiéndase bien y repítase en honor suyo, sin malditas ganas de volver a casarse. Dos hijos le quedaron: Rufinita, cuyo nombre no es nuevo para mis amigos, y Valentinito, que ahora sale por primera vez. Entre la edad de uno y otro hallamos diez años de diferencia, pues a mi doña Silvia se le malograron más o menos prematuramente todas las crías intermedias, quedándole sólo la primera y la última. En la época en que cae lo que voy a referir, Rufinita había cumplido los veintidós, y Valentín andaba al ras de los doce. Y para que se vea la buena estrella de aquel animal de D. Francisco, sus dos hijos eran, cada cual por su estilo, verdaderas joyas o como bendiciones de Dios que llovían sobre él para consolarle en su soledad. Rufina había sacado todas las capacidades domésticas de su madre, y gobernaba el hogar casi tan bien como ella. Claro que no tenía el alto tino de los negocios, ni la consumada trastienda, ni el golpe de vista, ni otras aptitudes entre molares y olfativas de aquella insigne matrona; pero en formalidad, en modesta compostura y buen parecer, ninguna chica de su edad le echaba el pie adelante. No era presumida, ni tampoco descuidada en su persona; no se la podía tachar de desenvuelta, ni tampoco de huraña. Coqueterías, jamás en ella se conocieron. Un solo novio tuvo desde la edad en que apunta el querer hasta los días en que la presento, el cual, después de mucho rondar y suspiretear, mostrando por mil medios la rectitud de sus fines, fue admitido en la casa en los últimos tiempos de doña Silvia, y siguió después, con asentimiento del papá, en la misma honrada y amorosa costumbre. Era un chico de medicina, chico en toda la extensión de la palabra, pues levantaba del suelo lo menos que puede levantar un hombre; estudiosillo, inocente, bonísimo y manchego por más señas. Desde el cuarto año empezaron aquellas castas relaciones, y en los días de este relato, concluida ya la carrera y lanzado Quevedito (que así se llamaba) a la práctica de la facultad, tocaban ya a casarse. Satisfecho el Peor de la elección de la niña, alababa su discreción, su desprecio de vanas apariencias para atender sólo a lo sólido y práctico. Pues digo, si de Rufina volvemos los ojos al tierno vástago de Torquemada, encontraremos mejor explicación de la vanidad que le infundía su prole, porque (lo digo sinceramente) no he conocido criatura más mona que aquel Valentín, ni preciosidad tan extraordinaria como la suya. ¡Cosa tan rara! No obstante el parecido con su antipático papá, era el chiquillo guapísimo, con tal expresión de inteligencia en aquella cara, que se quedaba uno embobado mirándole; con tales encantos en su persona y carácter, y rasgos de conducta tan superiores a su edad, que verle, hablarle y quererle vivamente era todo uno. ¡Y qué hechicera gravedad la suya, no incompatible con la inquietud propia de la infancia! ¡Qué gracia mezclada de no sé qué aplomo inexplicable a sus años! ¡Qué rayo divino en sus ojos algunas veces, y otras qué misteriosa y dulce tristeza! Espigadillo de cuerpo, tenía las piernas delgadas, pero de buena forma; la cabeza, más grande de lo regular, con alguna deformidad en el cráneo. En cuanto a su aptitud para el estudio llamémosla verdadero prodigio, asombro de la escuela y orgullo y gala de los maestros. De esto hablaré más adelante. Sólo he de afirmar ahora que el Peor no merecía tal joya, ¡qué había de merecerla!, y que si fuese hombre capaz de alabar a Dios por los bienes con que le agraciaba, motivos tenía el muy tuno para estarse, como Moisés, tantísimas horas con los brazos levantados al cielo. No los levantaba, porque sabía que del cielo no había de caerle ninguna breva de las que a él le gustaban. |
||
| <<< | 1 | >>> |
|