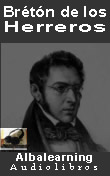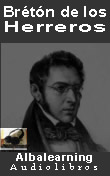—¿Permites que me siente junto a tí, serranita?
—Con mucho gusto; y te agradezco prefieras mi compañía a la de tantas bellezas como brillan en el salón. ¿Me conoces por ventura?
—No; hasta ahora no, y es muy posible que me suceda lo mismo aunque te quites la careta. Pero ¿qué importa? Esta noche podemos empezar a conocernos y a tratarnos sí tú quieres. Los conocimientos que se hacen en un baile de máscaras no suelen ser los peores.
—También suelen dar terribles chascos.
—No seré yo quien te lo niegue, que alguno me he llevado; pero...
—Y algunos habrás dado también.
—No puede engañar mucho quien acostumbra presentarse en todas partes, sin exceptuar los saraos de carnaval, con su cara descubierta.
—En efecto, tú no tienes en qué ocultarla; y no de todos los hombres se puede decir lo mismo.
—¡Graciasl amable serrana. ¿Me conoces según eso?
—Sí; de vista. Me han dicho que eres poeta. ¿Quieres hacerme versos?
—Te los haré, si los deseas, porque siempre me he preciado de complaciente con las damas; pero sepa yo primero tu nombre.
—Atribúyeme cualquiera: Filis, Laura, Amelia; uno que te parezca poético. Yo no te he de decir el mío verdadero, sino el primero que me ocurra, con que más vale que tú mismo lo finjas a tu gusto.
—Pero sin ver al menos el rostro cuyas perfecciones he de ensalzar, y sin conocer el dulce objeto de mis inspiraciones...
—¿Eso dice un poeta? ¡Ah! vosotros que vivís siempre en las ilimitadas regiones de lo ideal ¿qué os puede hacer la presencia de los objetos de vuestro pensamiento? Yo por mi parte no fío tanto en mi cara, ni me parece tan estéril tu imaginación que aventure a descubrirme.
—Verdad es que los poetas, ya que en su número me quieres contar, solemos pasear nuestra mente por los espacios imaginarios; pero no nos alimentamos sólo de ilusiones. Yo sé decirte que, en materia de placeres, estoy y estaré siempre por lo positivo.
—¿Y qué placer puedes tú prometerte de ver mi cara?
—El de admirarla, si es bonita como presumo; el de adorarte...
—Siempre tenéis la adoración en la boca. Mereceríais los poetas que os desterrasen de toda república cristiana y bien constituida.
—¿Por qué, bien mío?
—Si decís lo que siente vuestro corazón, por idólatras impíos; y si lo contrario, por embusteros. Haces bien en venir sin careta. Los poetas no la necesitan para mentir. Siempre estáis de máscara.
—Si eso es cierto, con mucho gusto acepto por mi parte una cualidad que tanto me asemeja al bello sexo.
—¿Tan fingidas somos las mujeres?
—Sí, mascarita. En cuanto a eso no podéis decir que os acusan los hombres sin fundamento; pero es preciso confesar que al mismo tiempo que la desconfianza y la tiranía de los hombres ocasionan vuestra falta de sinceridad y que vuestras ficciones son por lo general muy dignas de indulgencia, porque os obliga a ellas el mismo deseo de agradarnos. Pero ¿es posible que no he de verte la cara?
—No puede ser. El deseo de agradarte me aconseja que conserve la careta,
—Tu conversación me encanta y cada palabra aviva más mi justa impaciencia de conocerte.
—¿Acaso has necesitado verme la cara para verla llena de perfecciones? ¿No me llamaste, de buenas a primeras, dulce objeto de tus inspiraciones? Créeme: tu interés y el mío se oponen al acto de condescendencia que solicitas. Mientras permanezca tapada estoy segura de oir de tu boca frases lisonjeras a que tal vez no estoy acostumbrada. Si desaparece de mi rostro el protector cendal, ¡adiós, ilusión! La fría cortesanía, la adusta seriedad sucederán a los elogios, a los requiebros, a la tierna adhesión con que, sino engreída, me tienes al menos divertida y contenta.
—Esa modestia es para mí la prueba más evidente de tu mucho mérito.
—Sí, ya que carezco de otro, tengo el mérito de ser modesta: digo mal... de ser sincera.
—A poder yo confundirte con el vulgo de las mujeres, no me costaría ahora mucho trabajo el creerte. El carnaval no es otra cosa que el reverso de la medalla del mundo, y sin duda las damas, a la sombra del tafetán que parece convidarlas a mentir, fingen menos que con su propia cara. Tienen tan pocas ocasiones de decir la verdad impunemente... pero tú... tú no eres fea. Lo puedo jurar. A fuerza de errores y desengaños he llegado a adquirir cierto tacto, cierta pericia en punto a calificar máscaras... no me equivoco así como quiera. ¡Ohl tengo yo buena nariz.
Al decir esto advertí en mi interlocutora un movimiento como de sorpresa o de disgusto. Me figuré que había sonado mal a su oído una frase tan vulgar y me apresuré a disculparme por no haberme expresado con la cultura que ella merecía; pero, apretándome la mano, me manifestó con suma fineza y amabilidad que perdonaba de buena gana un lapsus linguae de tan poca transcendencia, y continué:
—Solo por una cosa sentiría que te descubrieras en las máscaras.
—¿Por qué?
—Porque ya no me sería lícito hablarte como a una serrana, como a una máscara. ¿No es un dolor haber de renunciar a esta calinosa familiaridad, a este delicioso tuteo que permiten los bailes de carnaval? Ahora te hablo como se hablan los amigos íntimos, los hermanos, los esposos, los amantes...
—Pues, y si cometo la indiscreción de quitarme la careta, te faltará tiempo para levantarte, y apenas podrás articular un tibio y desapacible ¡a los pies de usted!
—¡Qué gusto de mortificarme! ¿Me juzgas tú, capaz de semejante desatención? Quiero suponer por un momento que eres fea, horrible. ¿Te despojarías con la careta, que me está desesperando, de los atractivos de tu conversación, de esa voz que me hechiza, de esa afabilidad que me cautiva, de esa gracia que me embelesa? ¿Cómo puede parecer mal una mujer con tales dotes? Si tu cara es tea yo te lo perdono.
—Mira lo que dices, ¿serás tú más indulgente que los demás hombres? ¿Estarás menos dominado que ellos por el amor propio? La fealdad es para vosotros el mayor crimen de una mujer.
—O yo soy de otra especie o tú calumnias a los hombres, serranita. Desata sino esa carátula envidiosa de mi dicha, y verás cómo, lejos de entibiarse, se aumenta mi cariño. Y no creas que es tan aventurada mi proposición. ¿Dónde puede residir esa fealdad con que pretendes asustarme? ¿No veo yo la mórbida elegancia de tu talle? ¿No estrecho en la mía tu hermosa mano? ¿No me está encantando tu pie donoso y pequeñuelo? ¿No me revela mayores hechizos la palpitación de ese pecho celestial? ¿No me hieren los rayos de esos ojos morenos seductores? ¿Esas trenzas de ébano que forman tan bello contraste con la animada blancura de tu garganta, de quién son sino tuyas? ¿Tan mal sé yo sortear los movimientos de tu cabeza, que no haya visto ya sonreír deleitosa tu boca divina?
—Pues con todos esos primores que tanto encareces, te aseguro que soy una visión y que has de horripilarte si me descubro.
—¡Oh, que no! ¡Si es imposible!... Tu cuerpo, tus facciones...
—¿Las has visto todas?
—Puedo decir que sí; la nariz es lo único... (aquí me interrumpió con una carcajada). ¿Te ries? ¿Eres acaso roma?
—O Carcago... qué sé yo. No te empeñes en averiguarlo.
—No, no es posible que una nariz anómala y heterogénea desluzca el inefable conjunto de tantas gracias. Y, sobre todo, yo acepto todas las consecuencias del favor que te pido. Con esa boca, con esos ojos, con esas formas incomparables yo te permito que seas chata o narigona.
—¡Imprudente!
—¡Ea, descúbrete! Salga el sol para mí a las dos de la mañana.
—¡Temerario!
—¿Me obligarás a que te ruegue de rodillas? ¿Me obligarás a ser la irrisión del baile?
—Basta; bien; tú lo quieres. Me vas a ver sin máscara. ¡Que hayamos de ser tan condescendientes las mujeres!... Pero a lo menos no sean mis manos las que abran la caja de Pandora. Recibe por las tuyas el castigo de tu loca impaciencia.
—¿Eso más? ¡Oh, gloria! ¡Oh, ventura! ¡Envidiadme, mortales! ¡Dadme la lira, oh, musas! En este momento soy Píndaro, soy Tirteo...
—En este momento eres un insensato.
—¡Qué rabia! No acierto a desatar este nudo... lo cortaré... ¡Ah! ya está... ¿Hermo...
No pude concluir el vocablo, tal fue mi sorpresa, tal mi asombro, tal mi error. ¡Qué nariz! ¡Qué nariz! No hubiera creído que la naturaleza fuese capaz de llevar a tal extremo el pleonasmo, la hipérbole, la amplificación. El soneto de Quevedo: érase un hombre a una nariz pegado, sería pobre y descolorido para pintarla. Aquello no era nariz humana; aquello era una remolacha, un alfange, un guardacantón, una pirámide de Egipto. ¡Gran Dios! ¡Y dicen que nuestra patria se está regenerando! Pues ¿cómo se entiende que se consientan todavía tales abusos? Si es justo condenar todo lo que se oponga a la marcha lenta, pero progresiva, de nuestras caras instituciones, todo lo interjectivo, todo lo exagerado debe perseguirse. ¿Cómo no se da una ley contra la exageración de las narices? En medio del horror que me causaba aquella funesta mutación de escena, hubiera yo querido separarme de la nariguda serrana sin incurrir en la nota de grosero. Hice increíbles esfuerzos por articular algunas frases de galantería... ¡Imposible! Si hubiera tenido delante un espejo, estoy seguro de haber visto entonces la cara de un tonto. Por dicha mía la serrana, que sin duda había aprendido a resignarse con su deformidad y con todos los efectos de ella, se reía muy de buena fe, no sé si de mi conflicto o de sí propia. Esto me dio ánimo para levantarme con pretexto de ir a salud ir a un amigo, y sin osar mirarla otra vez me despedí con un seco y displicente a los pies de V.
El rubor daba alas a mis pies. La cólera me cegaba. Me faltaba tierra para huir. Tropezaba con muebles, con personas, conmigo mismo, y me hubiera marchado a mi casa sin esperar el coche, ni rescatar la capa, a no haberme, la misma pesadumbre que tenía, ocasionado una hambre tan desaforada como la nariz a cuya sombra anocheció la luz de mi alegría. Volé pues al ambigú, me apoderé de una mesa, arrebaté la lista, pedí lo que más pronto me pudieran traer; comí, no ya con apetito, sino con ira, de cuatro platos diferentes, y me iban ya a traer el quinto cuando hé aquí que se sienta en frente de de mí... ¡justicia divina!... la misma serrana, o por mejor decir, la misma nariz por la cual estaba dado a todos los demonios. Mi primer impulso fue levantarme y correr, pero la chusca serrana me dejó petrificado, diciéndome con una dulzura infernal:
—¡Qué! ¿Se va usted por no convidarme a cenar ?
Yo me turbé como un necio, y la nariz se reía, y por mi desgracia no se reía el galán que la acompañaba; que lo hubiera yo celebrado por poder descargar contra él mi furor.
—Señora...
—No le haré a usted mucho gasto: un vaso de ponche a la romana y nada más.
Semejante descaro me picó vivamente y resolví vengarme mofándome de ella.
—Tendré muchísimo gusto en obsequiar a usted, señora, pero temo que esa nariz usurpe las funciones de la boca. Si no se quita usted la careta, no sé cómo...
—Claro está: no había de beber con ella. Me la quitaré.
—¡Cómo! ¿qué dice usted?... pues...
En esto echó mano a su nariz ¡se la arrancó!... ¡Pecador de mí!... era postiza; era de cartón, y quedó descubierta la suya verdadera, no menos agraciada y perfecta que las demás facciones de su cara.
¿Cómo pintar mi vergüenza, mi desesperación al ver tan preciosa criatura, y al recordar la ligereza, la indiscreción, la iniquidad de mi conducta? Iba a pedirle mil perdones, a llorar mi error, a besar postrado el polvo de sus pies, pero la cruel dio el brazo a su pareja, me desconcertó con una mirada severa y desapareció diciéndome fríamente: beso a usted la mano.
Fuente: El Álbum Ibero americano. Madrid, 10 de enero de 1894 |